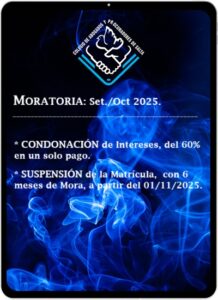El concepto de “deuda de valor” y los créditos laborales. Autor Juan José Formaro
Publicado en Derecho del Trabajo, septiembre de 2014, p. 2405)
1. Importancia del tema.
La distinción entre deudas de dinero y deudas de valor es una cuestión que ha sido largamente tratada por la doctrina y la jurisprudencia (1) . Desatendida durante algún tiempo, recobra importancia práctica en períodos inflacionarios, máxime cuando existe prohibición de indexar.
En efecto, las leyes 23.928 y 25.561 son actualmente irrazonables, pero continúan sostenidas en su constitucionalidad por la Corte Suprema frente al temor de contribuir “de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios” (2) . Ante tal escenario, las deudas dinerarias no se ajustan, salvo excepciones establecidas por legislación especial y posterior (v.gr. ley 26.773) con respecto a las disposiciones generales antes citadas.
Por ello es central reconocer el distingo entre ambas clases de deuda, pues permite en alguna medida escapar del encorsetamiento y paliar la pulverización de los créditos.
2. Distinción entre deudas de dinero y deudas de valor.
En la obligación de dar dinero se debe un quantum, en tanto que en las obligaciones de valor se debe un quid; en las primeras el dinero actúa in obligatione e in solutione y, en las segundas, in solutione pero no in obligatione (3).
Deuda de dinero es la que tiene por objeto la entrega de una cierta cantidad de moneda o de signos monetarios, siendo en un sentido lato una obligación de dar cosas muebles inciertas y fungibles. En las deudas de valor la moneda no constituye en rigor el objeto de la deuda, sino que solo sirve de medio para restaurar en el patrimonio del acreedor un valor o utilidad comprometido por el deudor: un valor abstracto a ser determinado en algún momento en una suma de dinero, pero cuya expresión habrá de cambiar hasta tanto eso no ocurra (4) .
La distinción es relevante, pues existen múltiples hipótesis clásicamente reconocidas como deudas de valor. Entre otras, pueden mencionarse a título de ejemplo:
a) Las prestaciones alimentarias (arts. 267 y 372, Cód. Civil), que tienen por objeto un suministro periódico, en cuyo caso la cantidad fijada debe implicar un cierto quantum de poder adquisitivo, de tal forma que el objeto de la deuda viene a ser la suma de los bienes requerida para satisfacer concretas necesidades (subsistencia, habitación, vestuario, etc.).
b) La indemnización en materia de daños, pues la obligación se encuentra constituida por un valor abstracto y no por una suma de dinero. Por lo que dicho valor permanece idéntico a si mismo, con prescindencia de la moneda que en su oportunidad le servirá de medida. Máxime cuando el monto de la reparación debe establecerse conforme al principio de la reparación plena (art. 19, Const. Nacional).
c) La recompensa para el hallador de una cosa perdida (art. 2533, Cód. Civil).
d) El valor de la medianería (art. 2736, Cód. Civil).
e) La colación entre los herederos forzosos (art. 3477, Cód. Civil).
f) La indemnización en materia expropiatoria (ley 21.499), tal como reconociera la Corte Suprema en la célebre sentencia dictada en la causa “Provincia de Santa Fe c. Nicchi” (5).
3. Naturaleza del crédito laboral.
Cuando el trabajador dañado materialmente o en su esfera extrapatrimonial recurre a la acción común por reparación plena, es indudable que reclama una deuda de valor. Ello pues la aludida reparación que persigue tiene por objeto debido un valor, un quid y no un quantum. En síntesis: debe cubrirse el valor del daño sufrido por la víctima.
La cuestión no se ciñe a los infortunios laborales (ya sean accidentes o enfermedades), pues la indemnización de daños y perjuicios amparada por el derecho común también puede demandarse en otros casos, tales como la ruptura anticipada en el contrato a plazo fijo (art. 95, LCT), cuando media frente al vínculo por tiempo indeterminado un hecho distinto de la simple denuncia del contrato (caso típico el de imputación al dependiente de la comisión de un delito), o existe discriminación (art. 1º, ley 23.592), entre otras hipótesis posibles.
Fuera de ello, es sabido que las deudas laborales quedan en su mayoría atadas a la tarifación que efectúan las normas como presunción legal de daño. Sin perjuicio de que también este tópico se encuentra en debate (y ello se evidencia en el cuestionamiento de la suficiencia de las tarifas y su razón de ser -piso mínimo presumido y no tope que impida la plenitud del resarcimiento cuando aquel se demuestre como superior a la tabulación-), lo cierto es que la tarifación importa nominar la deuda.
Cuando la ley tarifada cuantifica una deuda que en esencia es de valor, como es la que responde al resarcimiento de la integridad psicofísica, jamás puede omitir contemplar la depreciación monetaria (ya que sin la aplicación de un índice de ajuste, en épocas de deterioro del poder adquisitivo de la moneda, se afecta el patrimonio del dañado y la reparación que merece). Si en una acción común la sentencia determina una deuda de valor, en una acción tarifada que responde al mismo daño jamás puede expoliarse parte del crédito del damnificado por la inestabilidad monetaria (pues ello implica dejar perjuicios al descubierto). Menos aún puede hacérselo en materia de legislación laboral, pues la tutela debiera ser preferente ante el derecho común. Por ende se imponen mecanismos de ajuste.
Lo mismo ocurre en materia de indemnizaciones por despido. Hace años explicaba Centeno (6) que el salario entraña siempre una exigencia de valor mínimo y de allí mismo que se lo deba considerar como una deuda de valor (vinculada con las necesidades a las que debe atender o servir) más que de suma de dinero. Por ello explicaba que el principio nominalista solo debía regir a su respecto cuando la obligación fuera cancelada en término, debiendo ser distinto el tratamiento cuando operase el incumplimiento y la consiguiente demora. Proponía que en tales casos su pago nunca pudiera ser inferior al mínimo vital y móvil, que sería el piso presumido de suficiencia (7) .
Recurrentemente se afirma que las indemnizaciones laborales tienen naturaleza alimentaria (8). La caracterización no es intrascendente. En efecto, el art. 116 de la LCT identifica al salario mínimo vital como la menor remuneración que debe percibir el trabajador “de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. La propia Constitución Nacional impone una retribución “justa” y asegura el mínimo vital (art. 14 bis).
En las prestaciones alimentarias la cantidad fijada debe implicar un cierto quantum de poder adquisitivo. Con maestría apuntaba Centeno que así como en materia de daños rige el principio de la reparación plena, en materia laboral rige el principio de suficiencia del salario, merced al cual no se puede pagar una suma menor a aquella que a la época del pago se supone garantiza al trabajador y a su familia alimentación adecuada, vivienda digna, etc. (9) .
4. Escenario vigente.
En función de todo lo expuesto una conclusión se impone: los créditos laborales deben mantener su valor.
Esa máxima, como se viera, juega tanto para los créditos salariales como para los indemnizatorios (por despido o infortunio).
El crédito salarial se rige por el principio de suficiencia. En razón de ello, la cuantía debe ser apta para satisfacer las necesidades alimentarias al momento del pago. Esa pauta debe constituirse en piso mínimo. Tal adecuación del capital impago, siempre en beneficio del acreedor y jamás ajustable peyorativamente para aquel, arrastra al crédito indemnizatorio por distracto.
En nuestro parecer rige también en ese campo el principio de la reparación plena, que no se ciñe a la esfera de los infortunios sino que aprehende todas las órbitas, pues si el paso del tiempo y la insatisfacción del crédito provoca perjuicios al acreedor (en el caso, la pérdida del poder adquisitivo), se trata de un daño que debe ser reparado de acuerdo a la garantía constitucional de integralidad (art. 19).
La salida es relativamente sencilla cuando se respeta el desarrollo doctrinario y jurisprudencial: las deudas de valor se fijan a valores actuales y las deudas de dinero se ajustan mediante índices.
Comprendido ello, surge un obvio escollo: el art. 7º de la ley 23.928 (texto sustituido por el art. 4º de la ley 25.561) prohibió la actualización de las deudas de dinero.
Como la citada prohibición alcanza a la “obligación de dar una suma determinada de pesos” en las cuales el deudor se libera entregando al vencimiento “la cantidad nominalmente expresada”, se hallan excluidas las deudas de valor (en las cuales la obligación no consiste en una suma determinada de moneda ni existe cantidad nominalmente expresada en origen). Por ello las obligaciones de valor están al margen de la Ley de Convertibilidad y continúan siendo susceptibles de experimentar los ajustes pertinentes, que permitan una adecuada estimación y cuantificación en moneda, al momento del pago, del valor adeudado (10) .
La limitación, que solo alcanza como se viera a las deudas de dinero, debiera poder sortearse por la vía de su declaración de inconstitucionalidad. En efecto, enseñaba Bidart Campos que el nominalismo legislado es un principio de rango exclusivamente legal y no constitucional, siendo injusto que el deudor se libere con un pago que representa un valor intrínseco muy inferior al que corresponde al crédito. En la misma nota concluía: “La Constitución obliga a la indexación, mas allá de lo que el derecho civil resuelva, por encima del Código Civil, o en contra del Código Civil. Los jueces que administran justicia están obligados a fallar de acuerdo con la solución de la Constitución y no con la del Código Civil si la solución de éste es discrepante u opuesta a aquella” (11).
Siendo que hasta el momento la jurisprudencia de la Corte Suprema no accede a la censura del régimen legal vigente, sin perjuicio de persistir en procura del reconocimiento de su actual irrazonabilidad, deben hallarse otros caminos en pos del respeto del imperativo constitucional.
5. Deudas de valor cuantificadas.
Cuando la negociación colectiva establece salarios vigentes para determinados períodos, dando un quantum a la deuda de valor, lo hace presumiendo su pago oportuno. No podría ser ello de otro modo, pues al fijarse las remuneraciones se atiende a la capacidad adquisitiva de aquellas en relación al ajuste en el precio de los bienes que atañen a la necesidad alimentaria.
Lo mismo ocurre cuando la sentencia, en una acción por daños y perjuicios, cuantifica en dinero el valor perdido por la víctima. La conversión se realiza allí, obviamente, sin considerar la disparidad que podría generarse de no mediar el pago inmediato.
Cuando en el Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, realizado en la Provincia de Córdoba en el año 1961, su Comisión nº 8 abordó el tema planteado bajo el nº 11 (“Cláusulas de estabilización y la depreciación monetaria”), parte de la mas conspicua doctrina advirtió sobre la cuestión citada (12).
En efecto, frente el despacho de la Comisión que establecía que “la ley autoriza y aún impone la solución que permite el reajuste de las deudas de valor de acuerdo con el momento en que se dicta la sentencia definitiva”, tomó la palabra Guaglianone para advertir que el reajuste “debe ser al día del pago” siendo posible que “sentencias posteriores a la principal reajusten el monto que debe abonarse”. De otro modo, cuando el pago se realizara conforme la suma fijada originalmente, de haber mediado una transformación no atendida en el valor de la moneda, la indemnización no cumpliría su función de reparar integralmente el daño.
Seguidamente adhirió Sandler afirmando que “la indemnización por la desvalorización del verdadero valor de la moneda, en las deudas de valor, debe ser calculada al momento de la liquidación”. Luego adunó: “Efectivamente, la doctrina alemana así lo entiende, porque a veces la sentencia definitiva lleva un proceso de ejecución que demanda un lapso dentro del cual pueden producirse nuevos cambios en el valor de la moneda. No hay ningún inconveniente para que en el momento de hacerse efectivo el pago o durante el proceso de ejecución, se haga la liquidación correspondiente al verdadero valor que debe ser abonado”.
En el mismo sentido se expidieron, en el seno de la Comisión citada, juristas de la talla de Busso y Risolía. El primero advirtió que si la sentencia demorara en hacerse efectiva, volvería a renacer el principio de la necesidad de integrar o de ajustar el valor de la obligación en el momento en que el pago deba efectuarse. El segundo afirmó tajantemente: “La deuda de valor que no se paga sigue siendo de valor mientras el pago no la extinga”.
No es esa la posición que adopta el Proyecto de Código Civil y Comercial del año 2012 (art. 772), mereciendo la crítica de Casiello al afirmar que entonces se esteriliza la virtualidad y el funcionamiento del concepto de deuda de valor. Aduna el jurista citado que de no darse el cumplimiento como consecuente inmediato de la cuantificación, debe subsistir la obligación de valor que mantiene la estabilidad del crédito a través del tiempo (13) .
Debe añadirse, de todos modos, que el Proyecto permite expresar la deuda “en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico”, solución concordante con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha dicho el citado Tribunal al respecto que “uno de los efectos de las medidas de reparación debe ser conservar el valor real de la suma percibida, para que esta pueda cumplir su finalidad compensatoria”, añadiéndose que “una de las vías más accesibles y comunes para lograr ese propósito es la conversión de la suma a una de las llamadas divisas duras” (14) .
Lo cierto es que aún aplicándose a las deudas de valor, una vez cuantificadas, las reglas de las deudas de dinero, no puede llegarse a la irrazonable solución de mantener allí la prohibición indexatoria. La limitación es francamente inconstitucional cuando se tolera la pulverización del crédito que no obedece en su origen a una deuda de dinero, sino que nace de un valor que merece ser restañado en su integridad.
La cuestión es sencilla: el salario abonado varios años después de acaecida su mora automática, debe permitir acceder a los mismos bienes que responden a su indiscutida naturaleza alimentaria. Lo mismo ocurre con la indemnización por daños, que debe permitir borrar plenamente, al momento de su percepción, el perjuicio padecido. De nada sirve que la deuda de valor se establezca en su justa medida al momento de cuantificarse, si esa medida se ha perdido en la oportunidad del pago.
La afirmación de Salas, en el Congreso que venimos citando, al decir que la “cosa juzgada hace de lo blanco, negro, y de lo cuadrado, redondo”, no puede suscitar adhesiones en la hora actual: el contenido numérico de la deuda de valor jamás puede escindirse de su razón de ser. Por ende, o la cuantificación se renueva, o se permite el ajuste de la deuda de dinero. La solución negatoria de ambas hipótesis es objetivamente inconstitucional (arts. 14 bis, 17, 18, 19, 28, 75 inc. 22 y cctes.).
6. Incidencia en la práctica. Conclusiones.
Las consideraciones hasta aquí vertidas tienen incidencia sobre cuestiones centrales que en la actualidad se hallan en debate: la cuantificación de los créditos, la aplicación de índices de ajuste y la tasa de interés.
Podemos, en merito a todo lo dicho, extraer las siguientes conclusiones:
Las indemnizaciones cuantificadas de acuerdo al derecho común (ya sea por accidentes o enfermedades, ruptura del contrato a plazo fijo, imputación de delitos, discriminación, etc.) se deben abonar a valores actuales. Si fueron correctamente determinadas y luego sobreviene el incumplimiento, debe mediar reajuste, pues se indemniza cuando se paga (verdadero acto extintivo) y no cuando se es condenado a pagar (arts. 724, 725 y cctes., Cód. Civil).
Los créditos salariales y las indemnizaciones tarifadas (que se atan al nivel remuneratorio) deben ser objeto de ajuste, también hasta el momento del efectivo pago, en la medida que responden a un valor a cubrir (las necesidades alimentarias -en sentido amplio- del trabajador y su familia).
Las indemnizaciones tarifadas por infortunios también requieren de un método de ajuste. El mismo, establecido actualmente mediante la ley 26.773, es irrazonable en la medida que no abarca el total del crédito. En efecto, el capital debe ser ajustado hasta la fecha del pago. Ese ajuste, reiteramos, debe abarcar el total de la indemnización (no solo pisos y sumas adicionales )(15).
De acuerdo a la estadística oficial de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, sólo el 0,9% de los casos corresponde a incapacidades superiores al 50% . Siendo que la compensación dineraria adicional de pago único solo beneficia a quienes portan una incapacidad superior al 50%(16) y a los derechohabientes en caso de muerte, es evidente que el ajuste abarca, en este aspecto, a una porción muy reducida de damnificados. Resulta abiertamente inconstitucional que aquellos trabajadores que portarán una incapacidad definitiva que puede llegar al 50% de la total, resulten privados del ajuste.
Adviértase además que analizando la naturaleza de los citados pagos adicionales (art. 11, ap. 4º, LRT) se los ha considerado ajenos al resarcimiento de la pérdida de capacidad de ganancia, interpretándoselos como resarcitorios de rubros diferentes (17) . Si ello es así, el art. 8º de la ley 26.773 podría estar ajustando la parcela que corresponde en el sistema al daño extrapatrimonial de los incapacitados en mas de un 50%, mientras que dejaría de actualizar el daño material (expresado en el resultado de la fórmula) de los damnificados que no resultan acreedores de la compensación dineraria adicional de pago único (incapacidades hasta un 50%).
En cuanto al ajuste de los pisos (arts. 14 y 15, LRT), es sabido que estos últimos solo benefician a los trabajadores con bajos salarios o elevadas edades. Al igual que lo expresado en los párrafos anteriores, no resiste lógica dejar de ajustar las prestaciones de quienes perciben remuneraciones mayores o son jóvenes dañados. Lo contrario implica sostener que la indemnización tarifada de ciertos trabajadores puede ser perforada por la inflación (reiterándose aquí que ello deviene inadmisible al tratarse de una sustitución del valor que implica la pérdida de capacidad).
Por lo expuesto, un mero ajuste “semestral” (18)sobre “pisos” y “sumas fijas” carece de aptitud para mantener el valor del crédito (que, reiteramos, responde al daño en la integridad psicofísica y al perjuicio moral). Máxime cuando el objetivo de la ley fue instalar “un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas”.
Sentado todo lo anterior, la salida frente a la prohibición de ajustar mediante índices puede hallarse en reciente legislación sancionada. Pizarro enseña que “la ley 23.928 prohíbe la actualización monetaria o indexación por vías directas, pero legitima la actualización por vía indirecta de intereses” (19). Y el propio Congreso Nacional ha sancionado la ley 26.844, insertando en su art. 70 una norma de ajuste por vía de intereses. El precepto, que claramente se titula “Actualización. Tasa aplicable”, impone que los créditos “deberán mantener su valor conforme lo establezca el Tribunal competente, desde que cada suma es debida y hasta la fecha de su efectiva y total cancelación”. De allí se extrae, de modo prístino, que el legislador prevé que la actualización se habrá de realizar por medio de la tasa de interés.
La norma es aplicable por analogía (art. 16, Cód. Civil) al resto de las situaciones amparadas en el universo laboral. Por otro lado, no sería tolerable la discriminación entre acreedores.
Cabría aún otra salida si los jueces persistieran en la fijación de tasas irrisorias bajo el amparo del art. 622 del Cód. Civil entendiendo que no media interés legal. Se trata del reclamo del mayor daño causado por la indisponibilidad del capital.
En efecto, la doctrina ha discutido sobre la posibilidad de reclamar mayores daños frente al incumplimiento de una deuda de dinero. La postura restrictiva (20) ha considerado que el Codificador prescindió de la prueba del daño al imponer el pago de intereses (art. 622, Cód. Civil) y que por ello media una dosificación legal del daño. La posición amplia (21), por el contrario, sostiene que los intereses juegan como un “piso” indemnizatorio, legalmente presumido, y nunca como un techo rígido e inflexible, salvo cuando hubieren sido convenidos para el caso de mora o incumplimiento de una obligación dineraria (caso en el que actuarían como cláusula penal, prefijando la indemnización por daños y perjuicios).
Lo que nadie discute, aún dentro de la postura restrictiva, es la posibilidad de reclamar esos mayores daños cuando se presentase un comportamiento del deudor que justificase la aplicación de una regla distinta de la ordinaria contenida en el citado art. 622 del Cód. Civil.
La cuestión reviste importancia en materia contractual, pues resulta sabido que el dolo allí consiste en un incumplimiento deliberado de la obligación, sin intención de daño, es decir, sin necesidad que el sujeto quiera causar el perjuicio (22) .
Frente al incumplimiento de una obligación dineraria, en el marco contractual (como es el que rige la relación de trabajo), opera el art. 506 del Cód. Civil: “El deudor es responsable al acreedor de los daños e intereses que a éste resultaren por dolo suyo en el cumplimiento de la obligación”.
Cuando el deudor practica el incumplimiento con dolo, es decir, si pudiendo pagar no quiere hacerlo, debe abonar los intereses fijados y además resarcir el mayor daño causado. En el campo del contrato de trabajo, cuando el empleador incumple la obligación del pago, genera un daño al trabajador. Le adeuda los intereses, con más el daño adicional causado.
La propia Suprema Corte de Buenos Aires ha considerado, con las bases citadas, que cabe computar como daño resarcible el que sufre el acreedor como consecuencia del menor poder adquisitivo del dinero con que a la postre se le paga la deuda(23) . Por ende, frente a la prohibición de aplicar índices sobre el capital para mensurar ese daño, podría acreditarse la merma de la capacidad adquisitiva de los bienes y servicios esenciales, en gran parte de notorio conocimiento. Y de allí obtener una indemnización adicional que intente purgar ese daño, frente a una pretensión claramente incoada, garantizando derecho de defensa y sin incurrir en indexación del capital.
En síntesis, mientras se persista en la prohibición de aplicar índices sobre el capital, cierta salida podría hallarse en la aplicación de intereses que por vía indirecta cubran la pérdida de poder adquisitivo, luego resarzan el daño presumido por la mora y agreguen un plus para compeler al cumplimiento. Ello sin perjuicio de la posibilidad de reclamar la suma adicional que indemnice el daño mayor que pueda acreditarse.
Notas
1 El primer precedente en la jurisprudencia nacional puede hallarse en un voto del doctor Safontás como juez de la Sala I de la Cámara 1ra. en lo Civil y Comercial de La Plata (15/4/52, “Delgado, Consuelo c. Martegani, Luis H.”, LL, 66-659).
2 CSJN, 7/3/06, “Chiara Díaz, Carlos A. c. Estado provincial”, considerandos 10 y 11, Fallos 329:385.
3 Alterini, Atilio A. – López Cabana, Roberto M., Soluciones jurídicas para el problema inflacionario, LL, 1986-D-984.
4 Trigo Represas, Félix A., Deudas de dinero y deudas de valor. Significado actual de la distinción, en “Revista de Derecho Privado y Comunitario”, nº 2001-2, “Obligaciones dinerarias. Intereses”, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, p. 25.
5 CSJN, 26/6/67, “Provincia de Santa Fe c. Nicchi, Carlos A.”, LL, 127-162.
6 Centeno, Norberto O., El salario como deuda de valor, LT, XX-598.
7 Esto requiere, lógicamente, que se mantenga la razonabilidad de ese mínimo vital y se lo incremente periódicamente ante la inflación.
8 La propia Corte Suprema ha dicho que el crédito del trabajador es de “indudable naturaleza alimentaria” (CSJN, 26/8/86, “Banco de Intercambio Regional S.A.”, Fallos, 308:1336).
9 Centeno, Norberto O., El salario como deuda de valor, LT, XX-598.
10 Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G., Instituciones de derecho privado. Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 2009, t. 1, p. 384.
11 Bidart Campos, Germán J., La indexación de las deudas dinerarias como principio constitucional, ED, 72-697.
12 Véase: Tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, Universidad Nacional de Córdoba, 1962, t. I, p. 196 y sgtes..
13 Casiello, Juan J., Incorporación al Proyecto de Código de la “deuda de valor”, LL, ejemplar del 6/3/14, p. 1.
14 CIDH, 27/11/98, “Loayza Tamayo c. Perú” (reparaciones y costas), en www.corteidh.or.cr.
15 Como se pretende en el art. 8º de la ley 26.773, en el Anexo del decreto 472/14 (reglamentación de los arts. 8º y 17 de la ley 26.773) y en las respectivas resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social (resol. 34/13 y 3/14).
16 Informe anual de accidentabilidad laboral 2012, en www.srt.gob.ar.
17 Así lo entiende José D. Machado, quien considera que la pérdida de capacidad de ganancia ya se encuentra contemplada en la formula (La privación de resarcimiento de un daño permanente a la salud reconocido por el deudor: una inconstitucionalidad evidente de la ley 26.773, en “Revista de Derecho Laboral”, nº 2013-1, “Ley de Riesgos del Trabajo-IV”, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, p. 110). Por nuestra parte pensamos que el monto adicional indemniza lucro cesante pues así lo expresa el régimen cuando en el art. 2º de la ley 26.773 establece que “la reparación dineraria se destinará a cubrir la disminución parcial o total producida en la aptitud del trabajador damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables” (En igual sentido: De Petre, Patricia – Coppoletta, Sebastián, Los daños adicionales en el sistema de riesgos del trabajo, en “Revista de Derecho Laboral”, nº 2013-1, “Ley de Riesgos del Trabajo-IV”, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, p. 125 y sgtes.).
18 Que implica un período de seis meses durante los cuales no existe actualización, lo que genera una distorsión en la recomposición de la deuda (Giletta, Ricardo A., Sobre lo que parece que podría querer decir la ley 26.773, en “Revista de Derecho Laboral”, nº 2013-1, “Ley de Riesgos del Trabajo-IV”, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, p. 69).
19 Pizarro, Ramón D., Un fallo plenario sensato y realista, en Suplemento Especial La Ley, “La nueva tasa de interés judicial. Plenario Samudio de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal”, 2009, p. 56.
20 Llambías, Jorge J., ¿Hacia la indexación de las deudas de dinero?, ED, 63-871.
21 Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G., Instituciones de derecho privado. Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 2009, t. 1, p. 413.
22 Compagnucci de Caso, Rubén H., en Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Alberto J. Bueres (dir.) – Elena I. Highton (coord.), Hammurabi, Buenos Aires, 2004, t. 2A, p. 226.
23 SCBA, 9/8/77, “Vari Tech S.A.I.C. c. Nazario Parra e hijos S.R.L.”, voto del doctor Ibarlucía con adhesión de los doctores Colombo, Daireaux, Sicard y de la Llosa, AyS, 1977-II-766.