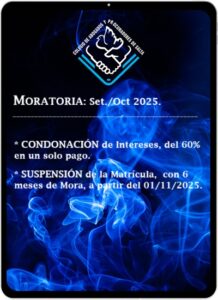Quiroz, Luis Andrés vs. Hilado S.A. s. Procedimiento abreviado – Ley 7434 – Juzg. Laboral N º 4 – 03/05/2016
Resistencia, 03 de mayo de 2016.
AUTOS Y VISTOS:
Para dictar sentencia en las presentes actuaciones caratuladas “QUIROZ, LUIS ANDRES c/ HILADO S.A. s/ PROCEDIMIENTO ABREVIADO – LEY 7434″, Expte. 1236 del año 2015, del que
RESULTA:
I. a. Que a fs. 1/13 vta. se presenta el Sr. LUIS ANDRES QUIROZ por su derecho propio, con el patrocinio del Dr. SERGIO ISMAEL SOUCASSE y promueven demanda contra HILADO S.A. persiguiendo el cobro de la suma de $ 168.177,40, o lo que en más o menos resulte de las probanzas de autos, por los rubros que consigna en planilla de fs. 7 vta./10, en virtud de las consideraciones de hecho y derecho que exponen como así también se lo condene a la entrega de la respectiva Certificación de Servicios, Aportes y Remuneraciones en los términos del art. 80 LCT con más la multa prevista para el caso.
A continuación, expone como antecedentes que el actor ingresó a trabajar para la firma “HILADO S.A.” ubicada en el Acceso de la localidad de Puerto Tirol, Chaco, en fecha 14/07/11, con la categoría “Auxiliar C” del CC Textil, realizando tareas propias del ramo. La jornada laboral era integrada en turno de cinco días por uno de franco, de 22,00 a 6,00 hs. hs.; hasta que se accidentara el demandante. El accidente ocurrió en fecha 06/09/12 en el Sector Dos (2) de la empresa, mientras el demandante realizaba tareas de Preparación de Limpieza de Máquinas, por el cual sufriera la amputación de Cuatro (4) Dedos de su mano hábil derecha (índice, anular, medio y meñique) menos el dedo anular. Manifiesta que el accidente de trabajo fue cubierto por la ART: ASOCIART ART S.A. (Siniestro 15203832), brindando las prestaciones dinerarias y en especie de Ley a su cargo.
Así las cosas, al haber transcurrido el año de la primera manifestación del accidente laboral, la ART determino el Cese de ILT en los términos del art. 7, inc. 2), c), Ley 24557. Del mismo modo en forma conjunta había sido víctima de un Accidente de carácter Inculpable, en fecha 29/06/13 el cual le provocara la fractura del Radio Distal de su antebrazo mano izquierda, del cual se encontraba con Licencia otorgada en debida forma por Certificado Médico expedido por el Dr. Darío R. López, siendo que no se le habían abonado los haberes adeudados a partir del cese ILT art. 7 LRT, cuya obligación quedaba a cargo de la Patronal por el período establecido en el 208 LCT, a cuya Patronal demandada, había cursado dos misivas de estilo en fecha 12/09/13 y 09/10/13 expresando:
RESISTENCIA, CHACO, 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013.
Rechazo CD de fecha 06/09/13 por improcedente y maliciosa. Conforme es de su conocimiento he padecido un accidente de trabajo en fecha 06/09/12, mientras prestaba mi jornada habitual de trabajo, siendo denunciado y amparado bajo la cobertura de ASOCIART ART S.A., sin que a la fecha se hubiera otorgado el respectivo Alta Médica. No obstante, producto de las consecuencias del siniestro laboral, he padecido un accidente inculpable motivo del cual sufrí fractura del antebrazo izquierdo, por lo que de conformidad a las previsiones del art. 208 LCT, el período de licencia inculpable a su cargo lo es por cada accidente o enfermedad, renaciendo el plazo desde que cada uno se produzca, o, como es en el caso, desde que ha cesado la cobertura de la ART por el accidente de trabajo precitado. A tal fin, se le acerca el respectivo certificado médico de estilo, otorgado por el Dr. Darío R. López, de fecha 11/09/13, por 30 días corridos de Reposo Absoluto. Deberán abonar en consecuencia los salarios de Ley, quedando a su disposición en los términos del art. 210 LCT. TODO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.”
“RESISTENCIA, CHACO, 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2013.
Ante Silencio TCL de fecha 12/09/13 torna operativa la presunción del art. 57 LCT, por el cual he Notificado en forma FEHACIENTE que he sido víctima de un accidente de carácter inculpable en fecha 29/06/13 -es decir estando plenamente vigente la relación laboral- motivo del cual sufrí fractura del antebrazo izquierdo, con lo que, de conformidad a las previsiones del art. 208 LCT, el período de licencia inculpable a su cargo lo es por cada accidente o enfermedad, renaciendo el plazo desde que cada uno se produzca, o, como es en el caso, desde que ha cesado la cobertura de la ART por el accidente de trabajo precitado (06/09/13). A tal fin, se le acercó el respectivo certificado médico de estilo, otorgado por el Dr. Darío R. López, de fecha 11/09/13, por 30 días corridos de Reposo Absoluto. Pese a la claridad del certificado médico aportado, y las previsiones del art. 208 LCT que resguardan mis derechos en función de los pilares básicos que tutelan el orden público laboral, Uds. sólo me han depositado en mi Cuenta Corriente Salaria, sólo los cinco primeros días del mes de septiembre de 2013, incurriendo en un ilícito laboral inadmisible y discriminatorio que atenta contra el cobro de mi salario, como requisito insoslayable de la relación, y que encuentra sustento en mi derecho de propiedad estatuido en el art. 17 de la Constitución Nacional, y constituye una vejación hacia mi persona insostenible ya tutelada en el marco de las Leyes 23592 y 26378, como así que se habrá incurrido en el delito de Abandono de Persona en los términos del art. 106 del Código Penal, de no formalizar el depósito inmediato y dentro de las 24 hs. de recibida la presente del total del Salario correspondiente al mes de setiembre y, hasta el máximo de la protección legal por cada accidente o enfermedad profesional (3 meses). Por ello, reitero ÍNTIMO plazo perentorio e improrrogable de 24 hs., a fin de que formalicen la acreditación de los pagos salariales debidos; bajo apercibimiento de las denuncias penales y acciones que por derecho correspondan. Asimismo, reitero quedo a su disposición en los términos del art. 210 LCT. TODO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
Refiere que ante tal situación, la parte actora se vió obligada a promover una acción de amparo, luego convertida en Medida Autosatisfactiva, para la obtención del pago de haberes adeudados en los términos del art. 208 LCT, autos caratulados:
“QUIROZ, LUIS ANDRES C/ HILADO S.A. S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA”, Expte. Nº 8.875/13, que tramitara por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 21, ciudad, que condenara a la demandada, luego ratificada en la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Resalta que a su entender la actuación de la Patronal al negarse a abonarle los salarios de Ley como requisito esencial a su cargo de la relación y el contrato de trabajo en los términos del art. 208 LCT, implicaba un ilícito laboral, un acto discriminatorio en los términos de lo normado en las Leyes 23592 y 26378, como así de la tipificación del delito de abandono de personas en los términos del art. 106 del CP; resultando el acto lesivo violatorio de su derecho de propiedad ante el carácter alimentario de sus haberes, conforme arts. 14 bis, 16 y 17 de nuestra Carta Magna.
De esta forma, siendo que el demandante se encontraba con cobertura y Tratamiento de la ART: ASOCIART ART S.A. (Siniestro 15203832), brindando las prestaciones dinerarias y en especie de Ley a su cargo, conforme Dictámenes de Comisión Médica Nº 002: Exptes. Nº 002-L-00529/13 de fecha 11/12/13 y N 002-L-00002/15 de fecha 14/04/15, los cuales otorgaran una Incapacidad de Carácter Permanente Provisoria Grave Actual del 57,55 %.
El actor se encontraba con plena cobertura de la aseguradora de riesgos del trabajo, por el accidente laboral padecido en la empresa accionada, la cual, despidió al actor en los términos del art. 211 LCT; cuando dicha norma, según expresa, NO resulta aplicable al caso ya que refiere a “Accidentes o Enfermedades de carácter INCULPABLE”, NO PROFESIONAL como ocurre en el supuesto de Litis.
Concluye diciendo que, en el caso de autos, no resultaba aplicable el art. 211 LCT, por tratarse de una contingencia laboral que AUN a la fecha se encuentra con tratamiento prestacional; lo que obligaba a la Empresa a esperar el plazo de Ley hasta que termine o Dictamine el carácter DEFINITIVO de la Incapacidad Laboral, ya que además, en el caso ningún perjuicio económico le acarreaba a la empresa, por cuanto las prestaciones dinerarias son a cargo de la ART, que la están cumpliendo en tiempo y forma.
A continuación, explica los alcances de los efectos de la Ley 23592 diciendo que al configurarse claramente un acto discriminatorio, su consecuencia trae aparejado la irremediable declaración de nulidad de la conducta viciada de la Patronal, y su inmediata reposición del pago de las indemnizaciones de Ley, con más los daños y perjuicios de su conducta discriminatoria y abusiva, citando doctrina y jurisprudencia al respecto.
Luego, se explaya abundantemente en conceptualizaciones sobre el trato discriminatorio, cita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, disposiciones de materia laboral, tratados, pactos y convenios internacionales. Insiste en la aplicación de la Ley 23592 al caso, cita doctrina, todo lo cual se omite por razones de brevedad, sin perjuicio de su atenta lectura, cita la Ley 26378 y se explaya sobre la misma, puntualizando los derechos de las personas con discapacidad. Practica planilla, reclama daño moral, daño psiquiátrico y psicológico, cita jurisprudencia sobre el daño psicológico, plantea inaplicabilidad de la Ley 24432, pide se declare subsidiariamente su inconstitucionalidad, ofrece pruebas, funda en derecho, hace reserva del caso federal y peticiona conforme el estilo.
I. b. Impreso el trámite de rigor, a fs. 29/41 se presenta el Dr. ALEJANDRO DANIEL TJOR en representación de la sociedad HILADO S.A. y contestan demanda, principiando por la negativa general y particular de los hechos para luego exponer su versión de los hechos ocurridos, exponiendo que el actor ingresó a prestar servicios en fecha 14/07/2011 en la planta ubicada en la localidad de Puerto Tirol. En fecha 06/09/12 sufre un accidente laboral como resultado del mismo queda enmarcado en la Ley de Riesgos del Trabajo, recibiendo de ASOCIART ART la totalidad de las prestaciones previstas en la ley citada. En fecha 04/12/13 su parte notifica al actor el inicio a partir del día 07/12/2013 del período de reserva del puesto de trabajo y por el término de un año, venciendo el cual el 12/12/2014 mediante actuación notarial se notifica al actor la voluntad de la patronal de poner fin a la relación laboral por vencimiento del plazo de reserva del puesto laboral.
Dice la demanda que el actor plantea que el régimen de la LCT difiere de lo que plantea la Ley 24557 de los accidentes laborales y que tal situación determina la inaplicabilidad de una normativa a los hechos alcanzados supuestamente por la otra. El yerro de la contraria parte de la premisa de considerar el derecho como compartimientos estancos cuando en realidad se está en presencia de una unidad normativa. Esto es así, dice, porque los llamados enfermedades o accidentes profesionales y los inculpables, hay una relación de género y especie y se da una situación que puede ser incluso paradógica de que justamente si el daño proviene de las enfermedades o accidentes inculpables ajenas al trabajo quien resulta responsable es el empleador mientras que si proviene de accidentes o enfermedades del trabajo se hace responsable a la A.R.T.
Cita jurisprudencia.
Luego dice que pasa a considerar el caso particular del actor y sostiene que según la actora es inaplicable a un caso amparado por la ley de riesgos lo dispuesto por el artículo 211 en cuanto a reserva de puesto y cese de la relación laboral al vencimiento del mismo. Dice que la doctrina y jurisprudencia opinan distinto, cita extensamente a Mario Ackerman como así también a Grisolía, Julian De Diego, jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, etc., todo lo cual por razones obvias habrá de evitarse en este tramo. Dice que sin perjuicio de negar que el demandante haya expermientado el daño moral que alude, pero que su parte no estaría obligada a abonar nada en razón de la falta de causalidad.
No obstante dice que el daño moral no puede ser objeto de enriquecimiento incausado como resulta evidente intención de la contraria, continúa citando doctrina y jurisprudencia al igual sobre daños psiquiátrico y psicológico.
Dice que para una eventual condena a su parte tendrá como punto de partida para el cálculo de los intereses el momento del distracto a fines del 2014 cuando la economía nacional se encontraba en franca recuperación y sin el deterioro del comienzo del 2002. Sobre la aplicación de la Ley 24307, 24.432 y decreto 1813/92 expone argumentos defensivos con cita y fallos de la Corte. Ofrece pruebas, funda en derecho, hace reserva del caso federal y peticiona conforme estilo.
I. c. Sustanciados los traslados pertinentes, a fs. 56 se realiza audiencia de trámite, de la que surge que fracasada la instancia conciliatoria, se procedió a abrir la causa a pruebas por el término de 20 días. A fs. 63 atento la producción de las pruebas admitidas en la audiencia de trámite se clausura el período probatorio y se llaman autos para dictar sentencia, decreto que a la fecha se encuentra firme y consentido.
CONSIDERANDO:
II. Conforme los relatos precedentemente expuestos, resulta incontrovertido que el actor sufrió un accidente de trabajo en fecha 06/09/2012 y que en fecha 09/12/2014 la demandada remitió al trabajador Carta Documento extinguiendo la relación laboral invocando el art. 211 LCT. En cambio, discrepan las partes en cuanto a si la rescisión laboral ha sido correctamente dispuesta por la empleadora, en tanto el actor rechaza la aplicación al caso del art. 211 LCT y sostiene que se trata de un despido sin justa causa al que califica como discriminatorio mientras que la demandada afirma que existe una necesaria complementación entre la LCT y LRT y que resulta aplicable el art. 211 LCT.
Asimismo reclama el actor la multa del art. 80 LCT último párrafo, aduciendo que no le fue entregado el certificado de trabajo. Mientras que la demandada rechaza la pretensión sosteniendo la inobservancia de los plazos legales previstos a los efectos de la procedencia de la sanción.
Delimitado así el litigio procedo examinar las pruebas aportadas a la causa que considero esenciales y decisivas para la solución de la causa, conforme los términos del art. 194 CPL.
III. Sobre la rescisión de la relación laboral con base en el art. 211 LCT. En el cometido propuesto, analizando la documental aportada por la actora, parto por considerar la Carta Documento que la empleadora remitiera al actor y los términos en que aquella dispuso la extinción del vínculo: “De conformidad al art. 211 de la LCT, y habiéndose cumplido el plazo de conservación del empleo (1 año), a saber: fecha del accidente 06/09/2012. Finalización plazo de licencia 06/12/2013; finalización reserva del puesto sin goce de haberes 06/12/2014; comunicamos a ud. nuestra voluntad de rescindir la relación de empleo. Queda ud. debidamente notificado” (Conf. fs. 10 sobre de prueba de la actora).
Dado el tenor del telegrama rescisorio corresponde excogitar brevemente entre los bienes tutelados por la LCT y la LRT. En este sentido es dable señalar que si la enfermedad o accidente tiene su origen en el trabajo estamos ante accidente de trabajo o accidente in itinere o enfermedad profesional y estarán regidas por la LRT, sin perjuicio de los derechos indemnizatorios por incapacidad permanente emanados del régimen civil y la abundante jurisprudencia correctiva de la CSJN que también protege al damnificado.
Por el contrario si la patología que afecta al trabajador, ya sea enfermedad o accidente no tiene vinculación con la prestación de tareas ni con el ámbito de trabajo, es entonces considerada inculpable y su regulación esta prevista en los arts. 208 a 212 de la LCT.
Las normas sobre accidentes y enfermedades inculpables atienden a las consecuencias de la afectación del contrato de trabajo causados por la alteración o pérdida de la capacidad laborativa del trabajador, al tiempo que la LRT se ocupa de la reparación del daño a salud de éste causada por el hecho o en ocasión del trabajo o por accidente de trayecto. La LRT pretende reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales independientemente de la suerte que siga el contrato de trabajo, y aún cuando éste no sufra ninguna alteración. Y si bien en algunos casos es relativamente sencillo diferenciar ambos regímenes no ocurre lo mismo en otros casos, particularmente con su aplicación a los casos concretos que ofrece la realidad.
Se trata de regímenes de coexistencia complementaria que ponen especial énfasis en los distintos bienes jurídicos tenidos en cuenta por cada sistema. Y mientras el de la LRT persigue, entre otros fines, la prevención y, en su caso, la reparación del daño resultante, con independencia de la continuidad o no del contrato, las normas de la LCT regulan la influencia de la incapacidad sobre el contrato de trabajo. No existe una regulación normativa precisa en punto a la aplicación en las situaciones donde coexisten ambos sistemas, de suerte que salvo lo expresamente dispuesto en el tramo de la ILT del art. 13 de la LRT, donde sólo se perciben las prestaciones dinerarias de la LRT, no hay disposiciones legales excluyentes que impidan la eventual acumulación de los beneficios resarcitorios de un sistema con los beneficios remuneratorios o resarcitorios del otro, e incluso de las normas sobre conservación o extinción del contrato de trabajo que pueden acumularse. Valga como ejemplo distintos casos como el derecho de reincorporación al trabajo con incapacidad parcial o la indemnización por incapacidad absoluta que se aplican aún después de agotadas las prestaciones de la LRT.
Ahora bien, en concreto sobre la aplicación del art. 211 LCT a los infortunios laborales, tengo en cuenta que esta norma remite al sistema de enfermedades inculpables, por lo tanto el régimen de reserva de puesto sin goce de haberes no sería aplicable en los infortunios laborales. Ello trasunta que vencido el plazo de cobro de ILT si la incapaciadad se torna permanente, de carácter definitiva o provisoria, en el caso de incapacidades superiores al 50 % de la total obrera, tal como sucede en la especie, el empleador debe reincorporar al trabajador proporcionándole tareas acordes a la disminución de su capacidad por la obligación primigenia de conservación del contrato de trabajo.
De no poder reincorporarlo debe resolver el contrato sin necesidad de reserva de puesto y en este caso debe abonar al trabajador la indemnización del art. 245 de la LCT, ya que el art. 212 LCT sólo se refiere al régimen de enfermedades inculpables o al de siniestros laborales. Como fundamento se puede señalar que en el caso de infortunios laborales el daño es jurídicamente imputable al empleador, ya sea por el régimen especial, por el hecho o en ocasión de trabajo, o por algunos de los factores objetivos o subjetivos de atribución de responsabilidades derivados del derecho civil. Es decir que en caso de infortunio laboral no existe ajenidad y por tanto la reparación reducida del art. 212 2º párrafo no tiene justificativo. En este sentido se expide Horacio Schik en Régimen de Infortunios Laborales, Ed. David Grinberg – Libros Jurídicos, Ed. 2014; p. 877 y sgtes.
En conclusión, la demandada no estaba habilitada legalmente para resolver el contrato de trabajo en los términos del art. 211 LCT, haciendo nacer a favor del actor el condigno derecho a las indemnizaciones legales derivadas de la extinción del contrato sin justa causa.
IV. La invocación de trato discriminatorio. En cuanto al planteo actoral de trato discriminatorio, parece relevante de comienzo señalar la noción básica de discriminación que nos da el diccionario de la Real Academia Española que dice que es: “separar, distinguir, diferenciar, una cosa de otra, dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos o políticos”.
Para obtener un concepto comprometido del término discriminación nos falta añadir que la exclusión realizada al actor no sea injustificada o arbitraria, pero a su vez que es injustificada porque las razones en que se basa el autor para seleccionar o excluir son de tipo racial, religioso, político, sexual, condición social o cualquier otra categoría sospechosa que el ordenamiento jurídico no habilite como válida para ejercer un derecho a distinguir.
La doctrina ha resumido en el concepto de categorías sospechosas a todas aquellas cualidades raciales, étnicas, religiosas, sociales, económicas, ideológicas inherentes al ser humano y que son susceptibles de valoraciones prejuiciosas (Guilico Hernan, “El Uso de Categorias Sospechosas en el Derecho Argentino. Aportes para un Constitucionalismo igualitario”, Gargarella y Alegre (coordinadores); Lexis Nexis, Bs. As.; 2007; p. 253/268).
La segunda de las acepciones -dar trato de inferioridad- nos otorga un panorama más claro y específico de la acción de discriminar, en efecto existe en la discriminación un maltrato o menoscabo en los derechos de una persona basado en condiciones (voluntarias o involuntarias) existentes en ella, condiciones que son protegidas por el legislador dada la situación de vulnerabilidad en que pueden colocar a la persona. Es un reconocimiento que se basa en razones histórico sociales (negros, mujeres, inmigrantes, pobres) y que hallan su rechazo por contrariar supremos principios de igualdad jurídica y justicia.
Por ello podemos afirmar que quien se relaciona con otra persona menoscabando sus derechos por causas de su sexo, raza, ideología, religión, situación social o cualquier otro motivo contrario al principio de igualdad jurídica entre las personas está discriminando.
El tema nos impone reflexionar que el principio de no discriminación debe darse en forma negativa, esto es: ponderar cuando una razón sea relevante o suficiente, o cuando el criterio sea determinable y aceptado, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué criterios son los que habrán de tener en cuenta jueces o legisladores? ¿Quiénes lo deberán aceptar, la sociedad o el juez? Por esto aparece más aconsejable entender que el criterio de exclusión usado para distinguir a personas encuentre sus motivos en razones de sexo, raza, ideología, religión condición social o cualquier otra categoría sospechosa, ese acto lleva implícita una discriminación hacia el sujeto excluido.
Conceptualizando la noción básica de discriminación el art. 1.1. del Convenio 111 de la OIT dice que es “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.
Y dicho concepto es receptado en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, podemos señalar a modo de ejemplo: en lo que refiere a las Convenciones Internacionales, las normas discriminatorias se encuentran insertas en diferentes tratados de jerarquía constitucional conforme lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la CN: 1) La Declaración Americana de los Derechos del Hombre dispone en su capítulo primero que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen todos los derechos de ésta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni de ninguna otra”. 2) La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “todos tienen derecho a igual protección contra la discriminación que infrinja esta declaración”. 3) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales faculta al ejercicio de todos los derechos sin discriminación alguna por motivos de raza, religión, opinión política o de otra índole. 4) La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo primero compromete a los estados miembros a respetar el ejercicio de los derechos y libertades de la convención y prohíbe toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión y opiniones políticas o de cualquier índole. 5) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos actúa en idéntico sentido de los anteriores. 6) El Convenio 111 de la OIT ratificado por la República Argentina establece que “el término discriminación comprende cualquier distinción, exclusión, o preferencia basada por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. 7) La Declaración Social del Mercosur también incorpora “el principio de no discriminación al prohibir la distinción o exclusión en razón del color, origen nacional, sexo, raza u orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideología, posición económica o cualquier otra condición social o familiar”. 8) La Ley 25280 ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas forma de Discriminación de las personas con discapacidad, teniendo como objetivo la prevención y eliminación de todo tipo de actos discriminatorios contra las personas con discapacidad propiciando su plena integración en la sociedad.
También cabe referir al art. 17 de la LCT en cuanto prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nación, cuestiones religiosas, políticas, gremiales o de edad, aunque como bien se observa ésta disposición carece de una percepción complementaria que otorga al intérprete alguna acción de ejecución del deber de no discriminar vedado por la propia norma. También el art. 81 de la ley consagra la igualdad de trato como una reglamentación de los arts. 16 y 14 bis sobre igual remuneración por igual tarea. Sin embargo, este art. 81 padece la misma carencia de coercibilidad que el art. 17 anteriormente referido.
Kiper ha definido la misma como el trato diferencial de los individuos a quienes se considera como pertenecientes a un grupo social determinado (Kiper M., “Derechos de las Minorías ante la discriminación”, Murales Editorial, Bs. As., 1998.
Samuel la conceptualiza como el trato patronal de violencia moral hacia el trabajador basado en prejuicios irracionales hostiles y disfuncionales no aceptados socialmente y prohibidos por la ley que afectan de cualquier modo y entidad la dignidad del trabajador.
(Samuel, O. M.; “Temas Claves de Derecho de Trabajo”, López Moreno Editores, Córdoba; 2007; p. 67).
Esclarecedoramente Ferreyros dice que la discriminación en sí no es mala, es más bien neutra en su origen no calificado y por el contrario muchas veces es necesaria como discriminación positiva que es causa de nuestra disciplina misma sin que ello deba hacernos perder de vista que es muy frecuente la presencia de la discriminación hostil que establece distinciones sobre la base de grupos categorías a las que personas o pretendiendo para considerarlas iguales que cambien lo que no pueden cambiar, como su color de piel, si ideología política o religiosa. Se genera asi un trato diferencial a los individuos por pertenecer a tal grupo, a tal estamento o clase y se los somete a una situación en menos y arbitraria. (Ferreyros Estela Milagros,” La Discriminación como Elemento Destructor de la Sociedad”, Temas Esenciales del Derecho Laboral. Homenaje al Dr. Santiago Rubistein, Grisolia, Julio A. (coordinador) y J. Editores Ciudad de Bs. As.; 2009, p. 7).
La Ley 23592 dice en su art. 1 quien arbitrariamente impida obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio, sobre bases igualitarias, de los Derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño material y moral ocasionado.
A los efectos del presente artículo se consideran particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.
Por la amplia enumeración que efectúa el art. 1 puede afirmarse que en su radio de acción se encuentran abarcados la totalidad de móviles discriminatorios enumerados en los tratados internacionales ratificados y que no excluyen la discriminación por la condición social de accidentado y/ enfermo.
La enumeración de los motivos de discriminación que formula la LCT es meramente enunciativa y no taxativa, lo cual significa que está incluída en dicha prohibición todo criterio definitivo que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de condiciones o de trato, fundado en un motivo arbitrario como puede ser el derivado de la situación de enfermedad o de incapacidad laborativa temporaria por accidente.
Téngase en cuenta que el mencionado contexto normativo y supralegal se ha aquilatado con la sanción de la Ley 26378, que en su art. 1º aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y sus protocolos facultativos aprobados mediante Asamblea General de Naciones Unidas, el día 13/12/2006, sumándose de esta forma a los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la CN por vía del art 75 inc. 22 (Schik, H. “Régimen de Infortunios Laborales – Ley 26773”, Ed. David Grimber Libros Jurídicos; Edición 2014; p. 901 y sgtes.).
En cuanto a la distribución de las cargas probatorias, se ha dicho que corresponde a quien se considera víctima de un acto discrimatorio demostrar el umbral mínimo probatorio de conexidad para generar con ello la inversión de la carga probatoria, debiendo en esta situación el denunciado como discriminador probar la existencia de razones objetivas para que se desactiven dichas presunciones. Se ha dicho también que el trabajador deberá incorporar indicios concordantes de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental y para ello no basta una mera alegación sino que tendrá que probar la existencia de los elementos precedentemente referidos que, sin formar de una manera plena el convencimiento del juez sobre la existencia de actos u omisiones atentatorias contra su derecho fundamental, lo conduzca hacia una creencia racional sobre su posibilidad. De suerte tal que el indicio que aporte el actor debe hacer nacer en el juez una convicción firme sobre la discriminación invocada.
El equilibrio que deben tener las partes en un proceso laboral donde se analiza por ejemplo un caso de discriminación, supone admitir la desigualdad de poder existente en la relación de trabajo que también se expresa en el proceso judicial, por lo que corresponderá a los jueces, con miras a no vulnerar el principio de igualdad, compensar debidamente este desequilibrio imponiendo reglas procesales acordes a estos conceptos, con lo cual se ha receptado por doctrina y jurisprudencia la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas en los casos de discriminación como una manera de quebrar preceptos legales rígidos y no tornar ilusorio el derecho de fondo que prohíbe las conductas ilícitas.
V. b. Examinado el caso de autos conforme a las particularidades que lo entornan, señalo que de cara a la realidad, fácil es advertir con cuanta ligereza los empleadores se desentienden de los trabajadores que han padecido accidentes laborales aunque estén potencialmente en condiciones de reubicación o readaptación, pasando con ello a ampliar la franja de trabajadores desocupados, con el agravante de padecer algún grado de incapacidad que le impedirá o dificultará la reinserción laboral en un mundo competitivo y en el que escasean las posibilidades ocupacionales.
En cuanto a la conducta de la demandada la juzgo discriminatoria precisamente por el mecanismo legal utilizado para disponer la desvinculación, incompatible con las verdaderas circunstancias de la causa, cual era un accidente laboral del cual devino la grave incapacidad que aqueja al actor. Conducta de la que puedo colegir que la accionada se precipitó hacia un distracto equívoco del cual no es difícil inferir, y no ha demostrado otra cosa la accionada, cuál era su carga, conforme al reparto de la faena probatoria, el trato discriminatorio en razón de la discapacidad del actor. A fuerza de ser repetitiva he de hacer incapié nuevamente en ese apresuramiento que se trasluce en una actitud de la demandada incompatible con la buena fe que campea en toda relación laboral y particularmente en situaciones en que el trabajador se encuentra en franca vulnerabilidad. Lo cual en el caso exigía cuanto menos intimar al actor a la reincorporación o la verificación de su imposibilidad continuativa, ya que mientras el actor se encontraba en trance de incapacidad permanente provisoria, con chances de poder continuar en el trabajo, aunque no fuera en las mismas tareas que cumplía al momento del siniestro, la demandada apura la desvinculación utilizando una norma no aplicable al caso. Es decir como una maniobra ardidosa so color de ser la normativa correspondiente.
Más aún y desnudando la malitencionada actitud de la demandada tenemos que una vez notificado del despido, el trabajador remitió TCL acusando una conducta abusiva y discriminatoria aludiendo a su minusvalía y señalándole que se trataba de un despido nulo en los términos del art. 1º de la Ley 23592 pidiéndole retractación, frente a lo cual reacciona la demandada por la misma línea de conducta que vino desplengando como ya lo señalé y ratifica su decisión distractoria poniendo fin a cualquier intercambio epistolar (fs. 11 y 13 del sobre de doc. de la actora).
En base a lo antes dicho, fácil es advertir cuan farragoso será el transitar por la vida y acceder a un empleo digno cuando como en el caso ha sufrido la amputación de cuatro dedos de su mano hábil derecha en plena juventud, frustrándose con ello las posibilidades futuras como no sea para alguna tarea subalterna y con menoscabo de la integralidad de su psiquis que sin demasías interpretativas y sin forzar el razonamiento, fácil es imaginar su padecimiento, conforme la sana crítica y las máximas de experiencia.
Es por ello que entiendo que la indemnización tarifada no suple el menoscabo moral y la discriminación de la que es víctima el trabajador que sufre este tipo de flagelo, por lo cual concluyo en que corresponde acceder a la indemnización por daño moral que se estima en un 25 % de las indemnizaciones derivadas del despido, tal como se determina en planilla.
V. Multa del art. 80 LCT. Reclama el actor la multa del art. 80 LCT último párrafo, aduciendo que no le fue entregado el certificado de trabajo. Por su parte la demandada rechaza la pretensión sosteniendo la inobservancia de los plazos legales previstos a los efectos de la procedencia de la sanción.
Analizada las constancias de la causa advierto que esta pretensión no habrá de tener favorable acogida por cuanto el accionante no ha acreditado haber formulado el requirimiento del Decreto 146/01.
IV. Cuantía económica del reclamo. Seguidamente se procede a faccionar la planilla conforme las siguientes pautas: a) fecha de ingreso 14/07/11;
b) fecha de despido sin justa causa: 09/12/2014; c) la antigüedad acumulada por el actor al momento de la desvinculación es de 3 años, 4 meses y 25 días; d) se toma como base para el cálculo de la indemnización del art. 245 LCT la remuneración ($ 10365,57); e) igual importe se considera para el preaviso.
Liquidación
Indemnización art. 245 LCT
($ 10.365,57 x 4)… $ 41.462,28
Indemnización sust. preaviso
($ 10.365,57 x 1)… $ 10.365,57
Indemnización art. 2 Ley 25323
50 % x $ 51.827,85… $ 25.913,92
Daño moral
($ 77.741,77 x 25 %)… $ 19.435,44
TOTAL ADEUDADO… $ 97.177,21
En suma corresponde condenar a la accionada por la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 97.177,21), con más intereses, conforme se dispone infra.
VIII. Inconstitucionalidad de la Ley 24432. Por otra parte, requiere el accionante además la inaplicabilidad de la Ley 24432 al caso de marras y subsidiariamente plantea la inconstitucionalidad de la norma, sosteniendo que la misma fija un tope máximo a la responsabilidad por costas judiciales que debe soportar el obligado al pago contrariando el régimen federal de gobierno y derechos individuales garantizados por la Constitución Nacional en los arts. 1, 4, 5, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 31, 33, 75 inc. 2, 121 y 125, formulando a continuación diversas consideraciones para sostener su postura, planteo que la contraria rechaza, sin mayores fundamentos a fs. 19 vta. 9 párrafo. Asimismo a fs. 60 obra dictamen del Agente Fiscal N 7 en sentido favorable a la posición actoral sobre el particular.
Liminarmente debo señalar que el art. 8 de la citada ley, agregado al art. 277 LCT en el último párrafo, introduce en consecuencia, una limitación a la responsabilidad por el pago de las costas procesales correspondientes a la primera y única instancia, estableciendo que no pueden exceder el 25 % del monto de la sentencia. Como reiteradamente se ha dicho, no implica una limitación a la regulación de honorarios, sino que determina una limitación de la responsabilidad del pago de las costas.
Ahora bien, en nuestra disciplina, y como ocurre en el presente caso en el que los honorarios de los abogados de la parte actora superan el 25 % de la condena -de no declararse la inconstitucionalidad pretendida- se permitiría que el abogado de la parte accionante ejecute a su propio cliente (actor-trabajador), aún cuando éste ha vencido en el pleito, por el posible saldo impago de honorarios devengados en primera instancia que la demandada condenada en costas no abone, en función de la limitación de responsabilidad dispuesta por la Ley 24432. Tal consecuencia, resulta irrazonable a la luz de los principios rectores del Derecho del Trabajo y a los arts. 14 bis y 17 de la CN, y conlleva a la declaración de inconstitucionalidad del art. 277 último párrafo (art. 8 Ley 24432.
Es que no puede soslayarse que el trabajador “es sujeto de preferente tutela constitucional”, como lo sostuvo el máximo Tribunal Nacional en autos “Vizzotti” y que resulta contrario al principio protectorio que emana del art. 14 bis de la CN permitir que el trabajador que se vio obligado a promover una demanda para obtener el cobro de su indemnización, luego que obtuvo sentencia favorable, pese a resultar vencedor, resulte deudor de su letrado por la diferencia impaga que surge de la aplicación del límite de responsabilidad por costas del art. 8 Ley 24432. Este entendimiento violenta el derecho del trabajador ganancioso de salir incólume del proceso, pues la aplicación de la Ley cuya declaración de inconstitucionalidad pretende el accionante, importa violación al derecho de propiedad del actor (art. 17 CN) al tener que pagar un excedente de costas en desmedro de lo que obtendrá en la sentencia. No caben dudas que tal situación constituye un absurdo y una inequidad que no puede ser cohonestada, sin contrariar pautas constitucionales y normas de jerarquía constitucional del derecho internacional de los derechos humanos.
En efecto, debe advertirse que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en forma reiterada que “Las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el art. 63.1 de la Convención Americana, puesto que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante sentencia condenatoria.” (Confr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C N 39, párr. 79; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Reparaciones y Costas. Sentencia del 17 de junio de 2005; Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados. Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de Septiembre de 2009; entre otros).
De acuerdo entonces con el art. 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la interpretación que del mismo viene haciendo en forma reiterada la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante una sentencia condenatoria, las costas y gastos incurridos tanto a nivel nacional como internacional debido a la actividad desplegada con el fin de obtener justicia, están comprendidos dentro del concepto de “reparación” y deben ser compensados. La Corte Interamericana arriba a esa conclusión a partir de la norma del art. 63.1 de la Convención que establece, entre otras cosas, que si fuera procedente, se dispondrá el pago de “una justa indemnización a la parte lesionada”. Ese concepto de “indemnización justa” remite a la minuciosa doctrina que nuestra Corte Suprema ha elaborado entre otros en el precedente Aquino, Isacio C/ Cargo Servicios Industriales S.A., cuando frente a un reclamo por accidente de trabajo decretó la inconstitucionalidad del art. 39.1 de la Ley 24557, evocando en esa oportunidad el fallo recaído en Provincia de Santa Fe C/ Nicchi, en el que la propia Corte sostuvo que resultaba inconstitucional una indemnización que no fuera “justa”, puesto que “indemnizar es () eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento”, lo cual no se logra “si el daño o el perjuicio subsisten en cualquier medida” (Fallos: 268:112, 114, considerandos 4 y 5).
En este sentido se ha expresado el Dr. Juan Carlos Fernández Madrid en autos “Barreto, Raúl Silverto c/ CERCURU S.A. y Otro” afirmando que: “De acuerdo entonces al art. 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ante una sentencia condenatoria, las costas y gastos incurridos tanto a nivel nacional como internacional, debido a la actividad desplegada con el fin de obtener justicia, están comprendidos en el de “reparación” y deben ser compensados”. Fundamentos que comparto, que luego dan base a la declaración de inconstitucionalidad del art. 277 LCT, último párrafo (Confr. CNAT, Sala VI, LL on line, AR/JUR/88585/2010).
Siendo ello así, y de acuerdo con los argumentos expuestos, entiendo que resulta irrazonable, y en consecuencia inconstitucional por violación de las normas antes invocadas, el art. 8 de la Ley 24432 añadido al art. 277 LCT última parte.
IX. Las costas se imponen a la accionada vencida, conforme el principio objetivo de la derrota (art. 281 CPL), regulándose los honorarios profesionales aplicando las pautas de los art. 5º (18 %); 6º (40 %) y 7º (70 %), por cuanto se ha opuesto a la acción sin fundamento atendible habiendo planteado hechos o actos jurídicos extintivos de la obligación demandada (art. 342 CPL), corresponde aplicar lo normado por el art. 348, 2º párrafo del CPL.
Por todo lo expuesto,
RESUELVO:
I. ACOGER la demanda deducida por el Sr. LUIS ANDRES QUIROZ contra HILADOS S.A. y consecuentemente, CONDENAR a la accionada a abonar al actor, en el término de diez (10) días y bajo apercibimiento de ley, la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 97.177,21) conforme lo expuesto en los considerandos.
II. IMPONER las COSTAS a cargo de la accionada vencida, regulándose a tal fin los honorarios de los profesionales intervinientes como sigue: Dr. SERGIO ISMAEL SOUCASSE en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 24.488,66= pat. $ 17.491,90; apod. $ 6.996,76) en el doble carácter; Dr. ALEJANDRO DANIEL TJOR en la suma de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 15.427,86= pat. $ 11.019,90; apod. $ 4.407,96) en ambas calidades, Dr. DIEGO RODRIGO KATZ en la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS CATORCE CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.714,20= pat. $ 1.224,43; apod. $ 489,77) en ambas calidades, adicionándose en cada caso el I.V.A., si correspondiere. Notifíquese a Caja Forense a través del sistema electrónico de conformidad con lo dispuesto mediante Acordada Nº 3192, pto. 1, del Superior Tribunal de Justicia.
III.- DECLARAR la inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley 24432, (último párrafo del art. 277 LCT), por los fundamentos expuestos en los considerandos.
IV. DESESTIMAR los planteos de inconstitucionalidad de las Leyes 24307; Decreto 1.813/92; Leyes 23928 y 25561 por los motivos expresados.
V. REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula.
ELMIRA PATRICIA BUSTOS.