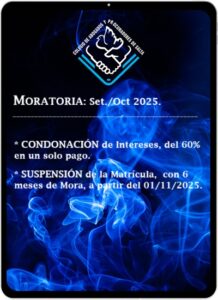I. El caso
El caso “Orellano” va quedar en la historia de la Corte, como uno de esos antecedentes que mejor será olvidarlo, no tanto por su resultado, que es bastante pobre en cuanto a su producción jurídica, sino por los errores y contradicciones que de su texto se desprende.
En primer lugar trataremos de extractar, algunas conclusiones y en segundo lugar señalaremos aquéllos puntos que entiendo son erráticos, y que por ello no tienen utilidad jurídica.
El trabajador Francisco Daniel Orellano, al igual que a otros trabajadores, fue despedido por el Correo Oficial de la República Argentina, por haber participado en la convocatoria y realización de medidas de fuerza. El criterio de la patronal fue que debía considerarse ilegítima porque no contaron con el aval del sindicato que representaba al personal.
II. Reclamo y decisión en la instancia
La empresa demandada decidió el despido porque el trabajador participó en la convocatoria y realización de medidas de fuerza que debían considerarse ilegítimas porque no contaron con el aval de los sindicatos que representaban al personal. El trabajador reclamó la nulidad del despido dispuesto por su empleador, en los términos de la ley 23592 (conocida como “Ley Antidiscriminatoria”), solicitando su reinstalación, el pago de salarios caídos desde su despido y un resarcimiento por daño moral. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo admitió la demanda porque se trató de un “hecho colectivo encuadrable en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el Convenio N° 87 de la OIT que debía ser interpretado con amplitud a la luz de la doctrina sentada en los fallos ATE y ROSSI oportunamente dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Decidió que el derecho de huelga corresponde al gremio entendido como grupo de trabajadores de la misma actividad u oficio unidos por una causa, y que exigir la afiliación a una asociación sindical con personería gremial para poder ejercer la representación de los trabajadores atenta contra la libertad de afiliarse o no afiliarse a una asociación de tal tipo
III. Decisión de la Corte
Admite la presentación directa de la empresa demandada y declara procedente el recurso extraordinario. Dejó sin efecto la decisión de la Cámara laboral y ordenó se dicte nuevo pronunciamiento. Sin perjuicio de destacar, seguidamente, los puntos más relevantes, se desprende de la decisión que no resolvió el tema de la discriminación como exigible en el caso.
Extracto de los puntos relevantes:
1) En cuanto a la apertura de la instancia extraordinaria, la Corte entendió que correspondía su apertura porque había normas federales en juego y por lo tanto, no se limitaría a los términos que decidió el tribunal apelado ni por lo que las partes hubiesen argumentado, y se pronunciaría sobre el punto disputado. CRÍTICA: Si bien es una doctrina inveterada, en el caso, debió pronunciarse sobre la discriminación, y no lo hizo, por lo que las facultades discrecionales de la Corte no llegan a omitir el punto en disputa, máxime cuando tal desvío no resuelve el caso.
2) La Corte asimiló distintas formas de la manifestación del conflicto en un mismo concepto de huelga. Define la huelga como la “abstención o retaceo de la prestación laboral por parte de trabajadores”. Afirmó que la huelga y las medidas de acción directa asimiladas a ella como “paros intermitentes”, “trabajo a reglamento”, “trabajo a desgano”, etc. – implican la abstención o el retaceo de la prestación laboral por parte de los trabajadores como medio de presión para lograr que se satisfagan ciertas reclamaciones previamente expresadas. CRÍTICA: Nuevamente, la Corte se propone conceptualizar el término huelga, cuando es función reglamentaria y no interpretativa, porque cualquier intento de precisión conceptual termina limitando el derecho, cuando esto no querido por la Constitución.
3) El Tribunal señaló que la huelga y las medidas de acción directa (y asimiladas: “paros intermitentes”, “trabajo a reglamento”, “trabajo a desgano”) pueden afectar los intereses de los destinatarios de dichos bienes y servicios, es decir, de los consumidores o usuarios. Ello puede provocar tensiones entre los trabajadores y los derechos de los terceros que cuentan con protección constitucional. CRÍTICA: Esta afirmación de los jueces de la Corte es dogmática, en tanto no fueron puntos materia de debate y en cuanto a su formulación, quedó en vacío en tanto no resuelve el debate.
4) El derecho de huelga para su concreción necesita de que exista una proclamación. Entendió que resulta de un acuerdo, como un acto colectivo de deliberación que lleva a una agrupación de trabajadores a la declaración de tutela de sus intereses. Una vez declarada la huelga cada trabajador cuenta con un derecho subjetivo de adherirse o no. CRÍTICA: En principio, puede sintetizarse en que la huelga es un derecho individual de ejercicio colectivo, porque en la deliberación, decisión y proclama participan los trabajadores individualmente y el ejercicio es colectivo, en tanto defiende un interés común del agrupamiento.
5) Los trabajadores cuentan con el derecho individual de participar en la huelga convocada y que fuese legitima. Es un derecho colectivo que se ejerce a través de una agrupación de trabajadores para fijar reivindicaciones, declarar o dar por finalizada la medida y negociar la solución del conflicto. CRÍTICA: La huelga se vincula con la libertad sindical, cuando a la libertad se le hacen clasificaciones o delimitaciones conceptuales, se la está limitando y esa limitación no surge de la Constitución, por lo que se incurrirá en una alteración de su contenido.
6) La reforma de 1957 incorporó la huelga en el art 14 bis la que se incluyó en el segundo bloque como derecho reconocido a las entidades gremiales, las que tienen la titularidad del derecho a declarar una huelga por ser un colectivo de trabajadores organizados en función de intereses comunes. CRÍTICA: El derecho de huelga no fue una creación de la reforma constitucional, porque se reconocía mucho antes del año 1957, pues siempre se entendió como propio de los derechos implícitos que surge de la soberanía del pueblo (art. 33 de la CN).
7) Las entidades profesionales, reconocidas como aquella “organización sindical libre y democrática” que satisfacen el requisito de su “simple inscripción en un registro especial” del art. 14 bis de la Constitución Nacional, cuentan con la titularidad del derecho a declarar una huelga. CRÍTICA: Esta fue la decisión más desacertada, porque no es la “inscripción” lo que determina la defensa del interés colectivo de los trabajadores, porque dicho interés es anterior y en todo caso lo que hace ese registro es “reconocer” la pre-existencia de la organización de trabajadores.
IV. Aspectos erráticos del fallo de la Corte
1) La decisión sostuvo que la huelga no solo perjudica al empleador sino también los intereses de los destinatarios de dichos bienes y servicios, es decir, de los consumidores o usuarios.
CRÍTICA: Cuando se trata de un conflicto colectivo, necesariamente siempre hay dos partes trabajadores y empleador, por ende el problema no es solo del primero frente a terceros, sino de ambos contendientes. Ello porque si se quería incursionar en los efectos a terceros, debió examinar el grado de responsabilidad del principal (el patrono) que motivó la actitud de los trabajadores a tomar la medida en discusión, más allá de su titularidad. Y si de terceros se trataba, podría también realizar una evaluación ponderada de los perjuicios a los familiares de los trabajadores que dependen del sueldo en conflicto, para vivir dignamente, como derecho constitucional a condiciones dignas y equitativas de labor y salario justo.
2) Afirma la Corte que: “el desarrollo de la huelga provoca una evidente tensión con el ejercicio de los derechos del empleador (libertad de comerciar, de ejercer toda industria licita, etc.)”.
2.1 CRÍTICA: Cuando se trata de la posible colisión de derechos que esboza el Tribunal, intenta plantear un supuesto juicio de confrontación de derechos constitucionales, que no existió, ya que ni siquiera lo trata, sino que es meramente proclamado.
2.2. CRÍTICA: Desde el punto de vista de análisis jurídico el enfoque que debió haber realizado, y no lo hizo, fue que si verdaderamente consideraba que existía en el caso, cuestión no verificada en el trámite, que se incluía el interés general, como parece querer desprenderse del Fallo. En tal caso, el tema debía resolverse conforme el art. 24 de la Ley 25877, por lo tanto la Corte debió respetar el texto legal, y no soslayar la existencia de la norma mencionada.
2.3. CRÍTICA: El límite que intentó dar la Corte a la actividad de Correos carece de fundamentación. Ello es así porque la actividad de la empresa involucrada no califica como un “servicio esencial”, que requiera de los reparos previos para realización de medidas de fuerza. Si se hubiese querido poner algún límite debe intervenir una comisión independiente, conforme la reglamentación (Decreto 272/2006). El fallo parece querer establecer algún límite a la huelga, función que no le compete a los jueces integrantes de dicho Tribunal.
2.4. CRÍTICA: La existencia de una ley del Congreso de la Nación que reglamenta claramente el derecho que la Corte trajo en debate (art. 24 de la ley 25.877), no pudo ser ignorada en el fallo, menos aún cuando en la discusión, que sí existió en el caso, estaban en juego el ejercicio de una actividad gremial que se encontraba implícita en el concepto de “libertad sindical” perteneciente al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A ello se suma, que la interpretación debe ser realizada en las condiciones de la vigencia de esas normas internacionales y por lo tanto, debió tener en cuenta las consideraciones de los organismos de control de la OIT en relación a la titularidad del derecho de huelga, los efectos jurídicos y sus garantías que conlleva toda medida de acción directa de los trabajadores.
2.5. CRÍTICA: Los “derechos económicos de la empresa”, aquellos que se pueden identificar como “derecho de propiedad”, “libertad de contratar” y “ejercer toda industria lícita”, son derechos que cuentan con limitaciones constitucionales, antes que legales, por lo que no es el legislador el que pone límites sino la propia constitución, y además, por regla, no son absolutos.
2.6. CRÍTICA: “Toda vez que la libertad de contratar del empleador entre en conflicto con la libertad contra la opresión del empleado u obrero, esta última debe prevalecer sobre aquélla, porque así lo requieren los principios que fundan un ordenamiento social justo. No otro es el sentido de la cláusula que los Constituyentes de 1957 agregaron a continuación del art. 14 de la Ley Fundamental” .
2.7. CRÍTICA: A pesar de la existencia de abundante jurisprudencia laboral que daba respuesta a la confrontación expuesta la Corte se limitó a señalar que existe “tensión entre derechos de difícil armonización” (ver Considerando 7, párrafo 3), soslayando muchos años de jurisprudencia del Tribunal en materia de derechos sociales. Basta con recordar el precedente “Álvarez” en el Considerando 7, con una abundante jurisprudencia que responde y relativiza a los denominados “derechos económicos de la empresa”.
2.8. CRITICA: Los derechos que se anuncian para la defensa de los intereses económicos de los empresarios no tienen carácter absoluto, ni son inflexibles, y su goce junto con el de ejercer toda industria lícita será conforme las normas que reglamente su ejercicio (arts. 14 y 28 de la CN) . Desde siempre se ha señalado la industria lícita, no puede ser la de utilidad y conveniencia del empresario, sino que ella no sea contraria al orden y a la moral pública o perjudique a terceros, conforme el art. 19 de la CN (CSJN, Fallos 98:56), es un principio admitido que la libertad de industria debe ejercerse con arreglo a las disposiciones que se dicten (CSJN, Fallos 124:78). Tales limitaciones, y con el alcance preciso del propio texto constitucional, no aparece con respecto a los derechos sociales del art. 14 bis, por algo la manda constitucional es que “el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes” y que si de interpretar la constitución se trata, debió recordar que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional (“Vizotti).
3) La Corte cita el fallo “Beneduce” (Fallos 251:472 y los que los siguieron), que declaró la constitucionalidad de una norma de facto para disciplinar a los trabajadores, dictada en tiempos en que se proscribían partidos políticos, se encarcelaban dirigentes sindicales y se fusilaban personas. Con los años que han pasado, después de la recuperación definitiva de la democracia para nuestro país, es inadmisible que en estos tiempos, a la altura alcanzada en el desarrollo de los derechos humanos, se evoque semejante vergüenza de la historia.
3.1. CRÍTICA: En este punto, solo cabe memorar el fallo “Álvarez” en cuanto se afirmó que “admitir que los poderes del empleador determinen la medida y alcances de los derechos humanos del trabajador importaría, pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional. Por el contrario, son dichos poderes los que habrán de adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad” .
3.2. CRÍTICA: Respecto al despido cabe recordar que la OIT, ha señalado que las medidas de acción directa, como las aquí examinadas, no debería derivarse el despido o discriminaciones en contra de los huelguistas, al ser la conservación del vínculo laboral una consecuencia normal del reconocimiento del derecho de huelga . Asimismo que una huelga calificada de ilegal o ilícita sufre una metamorfosis y se convierte en una ejecución anormal del contrato individual de trabajo (Supiot) . Con el despido por participar de una huelga se vulnera la libertad sindical de los trabajadores. El despido en tales condiciones implica graves riesgos de abuso y constituye una violación de la libertad sindical . En efecto, respecto a los principios de los órganos de control de la OIT no se encuentra una definición de la huelga que permita a priori sacar conclusiones sobre la legitimidad de las distintas modalidades de ejercicio del derecho de huelga. Sin embargo, algunas modalidades (como la ocupación del centro de trabajo o el centro a ritmo lento o las huelgas de celo), que no se limitan a la típica interrupción de labores, han sido aceptadas por el Comité de Libertad Sindical siempre y cuando revistan carácter pacífico .
4) La Corte señala que la titularidad del derecho a declarar una huelga pertenece a un colectivo de trabajadores organizados en función de intereses comunes, no al trabajador en forma individual.
CRÍTICA: Con ello bastaría para concluir que no es posible el despido por huelga, porque la decisión de ruptura afecta el contrato individual, por ende no podría mezclarse con aquello que es propio del sujeto colectivo.
5) El Fallo en análisis afirma que realiza “el examen integral del texto de la norma constitucional” (Considerando 8)
CRÍTICA: No “integra” las normas internacionales referidas a la huelga en particular y la libertad sindical en general que forman parte los derechos humanos fundamentales. La hermenéutica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos examina el principio pro persona o pro homine, expresamente, como “principio de interpretación extensiva de los derechos humanos y restrictiva de sus limitaciones” (Corte IDH, O.C. 5/85), por ello se constituye, por una parte, un criterio de interpretación y por otra, una norma de reenvío . La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales adoptada en Bogotá señala que “los trabajadores tienen derecho a la huelga”, en igual sentido la Declaración Socio Laboral de Mercosur que en una aplicación del principio pro persona debieron ser aplicados estos instrumentos, antes de utilizar artilugios discursivos para soslayar su regulación recurriendo a una calificación de “imprecisos” (Considerando 13). El principio pro homine (pro persona) contiene un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Por lo tanto; “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos” .Los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen que ninguna de sus disposiciones autoriza a limitar los derechos protegidos en mayor medida de la prevista, a limitar el goce y ejercicio de cualquier otro derecho o libertad que pueda estar reconocido en otra norma internacional o interna en vigor, ni a excluir o limitar el efecto que puedan producir la normas consuetudinarias en materia de derechos humanos . Por ello, “no se trata de un criterio para la opción entre dos normas, sino que es una guía para la protección de un derecho en cada caso particular. La diferencia entre uno y otro criterio significa que no habrá una norma que sea, en todos los casos, la más garantizadora, sino que ello dependerá de su aplicación en cada caso particular” .
6) La Corte afirma que: “las asociaciones sindicales a las que la Constitución habilita para el ejercicio de derechos colectivos cuando satisfacen el requisito de su “simple inscripción en un registro especial”.
6.1. CRÍTICA: La constitución no “habilita” a los sindicatos, éstos existen antes que la propia constitución, es un derecho humano fundamental el de organizarse libremente para la defensa de intereses comunes y es en “libertad” (sin injerencia estatal). El texto constitucional dice “organización sindical libre y democrática ‘reconocida’…” Es decir, reconoce algo pre-existente, no “habilita”, como erróneamente dice la Corte en “Orellano”. Cuando el ejercicio de libertad es mencionado por el texto constitucional es a los efectos de reformar esa libertad y no de cercenarla.
6.2. CRÍTICA: La afirmación de la Corte pone en duda todo el sistema constitucional, porque puede generar una incertidumbre: ¿La libertad debe ser garantizada o debe ser habilitada por la Constitución? La libertad de asociación, es una valiosa y profunda conquista del hombre con dignidad, que fue reconocida con la Revolución Francesa de 1789 y cuya existencia fue muy anterior. Nuestro país la recogió en el texto del art. 14 de la sancionada Constitución de 1853 y el ejercicio de esa libertad se desprende del art. 33 de la CN y de él nace el derecho de formar sindicatos y el de huelga.
6.3. CRÍTICA: En el avance progresivo del constitucionalismo social el art. 14 bis reconoce a “los trabajadores” el derecho a la organización sindical libre y democrática y la simple inscripción en un registro especial, no es para constituirla como tal, porque se estaría incurriendo en formas corporativistas de existencia de entidades sindicales, cuya injerencia estatal sería contraria al Convenio 87 de la OIT. La simple inscripción es para el control administrativo, que resguarda el principio de especificidad en su carácter de representante de los trabajadores, por ello la entidad existe previa a toda autorización estatal, no es un acto discrecional del poder público .
6.4. CRÍTICA: En “Orellano” la Corte soslayó el caso “Álvarez”. En esa oportunidad se trató de un grupo de trabajadores que decidieron organizarse para formar un sindicato y formular reclamos salariales, aun con el trámite de la simple inscripción pendiente, los trabajadores fueron despedidos por motivos gremiales. Los mismos y únicos jueces que integraron el fallo “Orellano” (Lorenzetti, Higthon de Nolasco y Maqueda), decidieron que resultaba aplicable la Ley 23592 a las relaciones laborales.
7) En el considerando 9, la Corte enreda los términos del debate de 1957, cuando se introdujo el art. 14 bis. La discusión no fue entre la palabra “gremio” y la del “sindicato”, sino aquélla y la de “trabajador”. Concluye que no se pusieron de acuerdo los constituyentes.
CRÍTICA: El cierre del debate constituyente quedó total y claramente definido que se quería decir “gremio” y no “sindicato”, con una precisa e inconfundible precisión.
8) Si bien la Corte admite que se “aprobó” la postura que reconoce la titularidad de la huelga a “los gremios” y “no a los trabajadores individualmente considerados” (ver Considerando 9, segundo y tercer párrafo). Concluye: “Esta disparidad de opiniones permite afirmar que el debate exhibió una indecisión en lo que hace a la fijación de los conceptos” (Considerando 10, último párrafo).
8.1 CRÍTICA: Los constituyentes, muy por el contrario a lo que dice la Corte en ese párrafo citado, decidieron concretamente considerar que el titular del derecho de huelga es el sindicato con el alcance que este término significa y diferenciado del concepto sindicato. Es más ese último párrafo del considerando 10, se contradice totalmente con el segundo párrafo del considerando 9, que dice: “…en tato otros lo atribuían exclusivamente a ‘los gremios’. Tras una amplia discusión, la votación aprobó esta última postura” .
8.2. CRÍTICA: La Corte introduce el concepto “sindicato”, sin reparar en que su empleo era para diferenciarlo del término “trabajador”. Tanto es ello así, que el convencional Ponferrada o Colombo, o Corona Martínez utilizan la expresión “trabajadores organizados en gremios” para oponerse al término “trabajadores”, pero al de “gremios”.
9) Los jueces de la Corte en el caso “Orellano” afirmaron que en el discusión constituyente hubo una “disparidad de opiniones” y ello permite afirmar que “el debate exhibió una indecisión en lo que hace a la fijación de los conceptos” y por todo ello “no es posible apoyarse en lo debatido en la Convención Constituyente”.
9.1. CRÍTICA: esa “disparidad” aparece en la forma de interpretar de la Corte. Los constituyentes fueron contundentes, tanto Bravo como Jauriguiberry como miembros informantes de la Comisión redactora, mantuvieron el párrafo de la comisión y aclararon enfáticamente el texto original. Sin cambiarlo, se votó en el sentido propuesto por ellos: El gremio es en razón del oficio de la profesión que se ejerce, se pertenece al gremio de carpinteros, porque se es carpintero, pero no en razón del sindicato, cosa muy diferente . Luego reitera Bravo que las palabras gremio y sindicato no son sinónimos. El gremio es en razón de la profesión, del oficio y de la ocupación, estén o no adheridos los integrantes de esos gremios a un sindicato (ver pág. 1460).
9.2. CRÍTICA: La discusión en torno a se ponía o no la palabra “trabajadores” fue introducida por el convencional Palacios. Cuando estaban consensuando que se ponía tanto “gremio” como “trabajadores”, se concluyó que era redundante y que bastaba con la palabra “gremio”, independientemente que tanto Acuña, Corona Martínez, Ponferrada y Colombo cuestionaban la utilización de la palabra “trabajador” propuesta por Palacios. La palabra “gremio” no fue cuestionada, y la Comisión la definió como grupo de trabajadores pertenecientes a una categoría profesional determinada (v. gr. carpinteros) los que se oponían, no cuestionaban que “gremio” no era sinónimo de “sindicato” y que se usaba aquél término como compresivos de situaciones en que el conflicto lo llevase adelante un conjunto de trabajadores pertenecientes a una categoría profesional. Por su parte, el convencional Jaureguiberry dice: “La huelga no es un derecho individual de los trabajadores, sino un derecho colectivo que damos a quien representa esos intereses colectivos, que a juicio de la comisión no es otro que el gremio. No decimos “derechos del sindicato” porque la sindicalización es libre, y podría presumirse que para declarar la huelga habría la obligación de sindicarse” (pág. 1461). El convencional Bravo, ratifica “No decimos ‘derecho de los sindicatos’…”. Expresión que es totalmente ignorada por la Corte
9.3. La Corte ignoró totalmente la doctrina especializada sobre la materia, como por ejemplo Bidart Campos en su Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino en cuanto señala: “De este modo, un grupo de trabajadores, o una asociación sin personería gremial, deben reconocerse como titulares”. Agrega este ilustre constitucionalista “… la actual norma del art. 14 bis no puede empeorar la situación que existía antes de su inclusión por la reforma de 1957…” (pág. 518). Antes de esta redacción, se entendía que surgía de los derechos y garantías constitucionales implícitas del art. 33 de la CN. Por su parte, López afirma que las motivaciones de la opinión que sostiene que el titular del derecho de huelga es la asociación profesional, es decir el sindicato, es por razones prácticas y no jurídicas . Al analizar el debate constituyente señala que el vocablo gremio ha sido utilizado como sinónimo de pluralidad de trabajadores, unidos por el hecho de pertenecer al mismo gremio y no con sentido limitado al sindicato o asociación profesional. En el mismo sentido se expide también Krotoschin y la mayoría de la doctrina nacional . En la causa “Leiva, Horacio y otros c/ Swift Armour S.A.” ( del año 1984 de la SCBA), se resuelve por mayoría que “se infiere de los debates de la Convención Constituyente de 1957 y lo expuesto por el miembro informante de la comisión pertinente que el derecho de huelga puede ser ejercido por una pluralidad de trabajadores unidos por el hecho de pertenecer al mismo gremio, sin que su titularidad corresponda sólo al sindicato o asociación (ob. cit. López G., pág. 10). En definitiva, concluimos que todo lo que dice la Corte respecto del debate de los constituyentes, en relación a la titularidad del derecho de huelga, está tergiversado
V. CONCLUSIONES
5.1 Enseña Bidart Campos que el juez no interpreta la norma sino la conducta humana “mediante la ley” . Señala que la interpretación puede ser literal, valiéndose del método gramatical, con ser útil, impide detenerse en ella y recomienda dar el salto a la “voluntad histórica del autor de la norma, a fin de descubrir lo que quiso ese autor. En caso de que la norma no refleje esa voluntad y encuentre una divergencia entre lo gramatical y lo histórico nos conduce a hablar de norma infiel, el intérprete debe preferir la voluntad real e histórica sobre la literal y, además, debe buscarse el fin propuesto y querido por el autor de la norma. La misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces, servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma. Entonces, no se trata de desconocer las palabras de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios axiológicos enunciados, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias concretas notoriamente disvaliosas. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea inorgánica incompatible con la naturaleza del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión de administrar justicia . Sin perjuicio de que dicha conclusión del Tribunal no se corresponde con lo debatido, cabe preguntarse si lo que se pretende señalar es la “inconsecuencia” del constituyente, de manera de prescindir de su texto al querer forzar la idea de que cuando se utiliza “gremio” se quiso decir “sindicatos”, cuando en realidad se acordó de manera contundente que se quería usar la palabra “gremio” como opuesto a sindicato y diferenciada de trabajadores, pero asimilable a grupo de trabajadores, agrupados por una categoría profesional u oficio. La inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen , las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos utilizados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los preceptos . Desde esta compresión, la primera fuente de interpretación de las leyes es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella , pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o de su espíritu .
5.2 El derecho constitucional de huelga ha tenido escasa reglamentación, precisamente porque cualquier regulación reglamentaria de ese derecho implicaría una limitación inadmisible. Insisto que el único facultado para reglamentar los derechos constitucionales es el legislador nacional y no los jueces de la Corte, estos deben respetar las funciones de los otros poderes del Estado y limitarse a interpretar el texto y sus garantías para que el derecho sea efectivo y sus garantías consagradas. Es en la inteligencia de esa función que el único autorizado en reglamentar ese derecho habla de los sujetos que intervienen en un conflicto colectivo, que se haya suscitado “… entre las partes…”, sin reconocer, ni exigir, que fuese algún sujeto colectivo determinado (art. 2 de la Ley 14786) y por otro lado el art. 24 de la Ley 25877 cuando habla de conflicto se refiere: “algunas de las partes…”, ni delimita al sujeto titular precisamente para no restringir el derecho.
5.3. Los jueces no deben convertirse en legisladores y menos aún cuando el propio legislador reglamentó el derecho respetando su contenido (arts. 14, 14 bis y 28 de la CN) sin asignarle los límites que la Corte pretende otorgarle a la titularidad del derecho de huelga. En ese sentido, cabe recordar que el ingente papel que en la interpretación y sistematización de las normas infraconstitucionales incumbe a los jueces, no llega hasta la facultad de instituir la ley misma , siendo entonces la misión más delicada de la justicia la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que le incumben a los otros poderes . De ahí, que el principio constitucional de separación de poderes no consiente a los magistrados el poder de prescindir de lo dispuesto por la ley respecto del caso, so color de desacierto o injusticia .
5.4. La Corte legitima al sindicato con personería gremial y al sindicato simplemente inscripto (y esto no fue el tema en discusión), disparidad que genera la lógica consecuencia de posibilitar la negociación colectiva y sus formas de solución a los sindicatos simplemente inscriptos, tema que preocupará a los empresarios y a los sindicatos con personería gremial, sin que las partes se lo propusieran, la Corte logra un efecto ajena a solución del debate.
5.5. El concepto “gremio” es el que motivó la apertura de la instancia, sin embargo generó en el fallo más confusiones que certezas, pues se aparta de lo que dijeron los constituyentes, modifica el significado expuesto en el art. 14 bis de la CN, lo que interpretó la doctrina especializada sobre el tema y ignora totalmente la definición de la Real Academia Española de la Lengua, tanto en cuanto a la palabra “gremio”, como el vocablo “sindicato”.